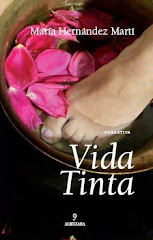La semana pasada Pinito cumplió seis meses. Yo me senté a su lado y la miré, a ver si daba algún signo de madurez y asentamiento. Ella bajó el hocico y las pestañas así, pensativa, y luego me mordió el dedo gordo. Sigue igual, la muy perra. Algo ha crecido: pesa unos seis kilos y tiene unos dientes desproporcionados que, además, le despuntan en todas las direcciones posibles, como a las pirañas. La idea de la madre naturaleza, digo yo, será que no pierda ninguna presa, venga de donde venga. Pero no pienso pagarle la ortodoncia.
Cada mañana a las siete, llena de buenas intenciones, de energía loca, de cansancio existencial y de odio genérico al universo (sí, todo a la misma vez), me levanto para sacar a Pinito. Bueno, para eso y para ver qué más puede haber hecho la más pécora de todas las perras (la llego a bautizar una semana más tarde y le pongo Pécora) y qué maldiciones nuevas van a proyectarse desde el fondo de mi memoria. Yo de chica leía historias de piratas, que es una cosa que deja huella. Pero lo que decía. Una pensaría que el catálogo de sus maldades tiene fin, y no. Lo que sí tiene fin es el número de mis zapatos. Porque aun cuando la mezcla genética de Pinito es difícil de desglosar, sabemos que algo de urraca hay. Y está en su naturaleza robar las cosas que brillan, llevárselas a su cubil y hacerlas pedacitos. Como a mí me gustan los zapatos rojos y violetas y de charol y yo qué sé, y como además soy tamaño familiar, y mis pies en eso no me llevan la contraria, mis zapatos se ven de lejos. Y a Pinito se le encienden los ojos ante el más mínimo zapato. Y tú me dirás “pues ponlos a buen recaudo, mujer absurda”. Ah, sí, pero es que otro de los antepasados de Pinito fue muy claramente una cabra. Salta, salta mucho. En torno a un metro y medio. No sé tu casa, pero la mía, sin ser de juguete, no tiene techos de nueve metros de alto. No puedo colgarlo todo de las bóvedas, junto con las arañas de cristal, y andar todo el día subiendo y bajando poleas.
El miércoles me tocaba ir al fisioterapeuta a las cuatro: me pasé tres cuartos de hora buscando por todos lados el único par de zapatos que no me hacía daño. No hubo manera. Si hubiera encontrado un zapato solo se me habría ocurrido que el otro lo había robado ella, y la habría molido a palos hasta que confesase. Así, al estilo Soprano. Pero que hubieran desaparecido los dos... A las tres y media me rendí, lamentando mucho mi deterioro mental, y me fui al fisio con unos zapatos que me dejaron los pies llenos de ampollas. Y llegué tarde. Que yo creo que por eso el hombre, sonriente pero vengativo, me dejó la espalda machacadita. Y cuando volví a casa, arrastrada y descalza, porque no podía más, y total en esta ciudad no me conoce nadie, y encontré mis dos ex-zapatos favoritos mordidísimos debajo del sofá, y a Pinito, toda dientes y sonrisa y movimiento de rabo, terminando de arrancarles las hebillas...
A Pinito le hace falta un abogado. Y a mí, una de valium y más zapatos, a ser posible blanditos.